La embriaguez del pensamiento
- Bernal Arce

- 28 dic 2023
- 10 Min. de lectura
Toda buena acción será castigada
Jacques Sagot
Cuando abordé el taxi me impresionaron dos cosas. En primer lugar, la expresión del chofer. Tenía cara de Sarabanda en Re menor de Händel, con la orquestación que propone Stanley Kubrick en la escena del duelo de “Barry Lyndon”. Iba “podrido” –dirían algunos–. Severo, peor que malhumorado, acusando los efectos aun palpables de una profunda contrariedad. En segundo lugar, el olor del vehículo. Era acre, almizclado, visceral. Olor de humedal, olor de humus, de animal y manglar.
“Sí, ya sé que el carro apesta” –me dijo–.
“No, no apesta, no se preocupe usted. Huele de manera un poco penetrante, pero no es, en rigor, un mal olor, no debería usted inquietarse”.
“Ahí, en el asiento de atrás, llevo una placenta”.
El dato me dejó patidifuso, pero intenté tomarlo con humor.
“¿Es usted partero profesional, cultiva usted la mayéutica, al estilo de Sócrates?”
“¿Qué tiene que ver el futbolista con los partos?”
“No me refiero al Sócrates de la Selección de Brasil, sino al Sócrates filósofo, pero olvide usted la observación: fue una tontería de mi parte”.
“Pues cualquiera que sea el Sócrates al que se refiera, la verdad es que no se equivoca usted: en cierto modo, en esta profesión hasta de partero tiene que hacer uno”.
“¿Y eso?”
“Y eso es que, amigo, hace una hora tuve que ir a recoger a una señora que ya estaba por dar a luz… pobrecita criatura… y el hijo de puta del marido no aparecía por ningún lado. Yo la recogí en Tirrases, la ayudé a instalarse en el asiento de atrás, y me fui soplado para la que –asumí– era la clínica más cercana. Encendí los focos, iba tocando el pito, gesticulando por la ventana, pidiéndole a todo el mundo que me diera vía. Y esa mujer ahí atrás, en un puro quejido… ¡Ay, amigo, viera usted qué congoja! Yo trataba de tranquilizarla, pero uno, en esas situaciones, es muy torpe”.
“¡Por el amor de Dios, lléveme, lléveme rápido, que ya se me está saliendo el chiquito!”
“Sí señora, no se preocupe, iremos tan rápido y seguro como sea posible”.
“Y no mentía: yo iba haciendo acrobacias al volante, gritándole a la gente que se me atravesaba en el camino, pegado a la bocina, las luces altas encendidas y, a veces, parpadeando. Decidí llevarla a la Clínica Santa Catalina, ahí por la entrada de Gravilias. Tomé todos los atajos posibles, me metí contra vía varias veces, me subí en las aceras… Y aquella mujer, que se lamentaba y retorcía como una endemoniada… Yo nunca había visto una cosa así, soy muy joven, llevo apenas dos años de casado y no tengo hijos… Para mí todo aquello era muy impresionante. Llegamos a la clínica, calmo a la señora, le digo que no tardo en regresar, me hago tirado del taxi y corro a la recepción… Y ahí me salen con que no pueden atenderla, que por alguna puta razón tenía que llevarla a la maternidad Carit. Grité, imploré, rogué, me peleé con las enfermeras, les dije que iba a bajar a la señora para que diera a luz en medio de la sala de recepción si no la atendían, les recordé sus deberes como profesionales de la medicina, les menté los mandamientos hipocráticos, que me conozco porque mi abuelo era médico… Pero los burócratas son cuadrados, inhumanos, implacables. Los escogen así para que cumplan con su deber: desalmados, inclementes, gente incapaz de misericordia. Les regalé por lo menos una docena de madrazos, y me fui mamado para la Carit. El asiento de atrás era un puro agualotal, como hundir los pies en un charco, una cosa jamás vista. Es impresionante, la cantidad de agua que una mujer lleva por dentro: es como si tuvieran un océano interno. La señora empezó a asumir una serie de posiciones, y a respirar según cierto ritmo particular: asumo que no era su primer bebé, y que ella sabía cómo facilitar el parto. ¿Pero qué iba yo a hacer con un recién nacido dentro del carro? ¡En mi vida he visto a ninguno, jamás he tenido a una criatura así en mis brazos, no sé cómo se ayudar a una mujer que está dando a luz! ¡Ahora estoy convencido de que a todo taxista deberían darle instrucción básica de resucitación, primeros auxilios, y partos!”
“Entonces hice lo que los taxistas hacemos, en casos de emergencia: me comuniqué con la base, para que los colegas me ayudaran. Todos me despejarían el camino, abriendo espacio, encendiendo los focos, bloqueando el tránsito, allanándome aquel vía crucis. Y así lo hicieron: ¡benditos sean! La ruta estuvo en todo momento despejada. A mis compañeros la genta no hacía otra cosa que madrearlos porque, por supuesto, tenían obstruida la vía, pero es que los conductores no conocen este código, no se les ocurre que en la vida hay emergencias, que hay momentos en los que todo el mundo tiene que pararse a la vera de la carretera o hacerse a un lado. Y así me fui, con focos, pitos, gritos, gesticulaciones, tomando las carreteras que mis colegas habían despejado. Entretanto, amigo, aquella señora no dejaba de quejarse. Era un dolor animal, un dolor que venía desde el fondo de la entraña, como si la estuviesen partiendo en dos, como si su sexo fuesen un par de esclusas abriéndose para dejar pasar el Amazonas. Era un gemido ronco, cavernoso, una serie de pujidos, con alivios que no duraban más de algunos segundos… para dar lugar a lamentaciones doblemente lacerantes. A mí me dolía… pues el alma. No sé de qué otra manera decirlo. Era –no le miento– como si yo tuviese también una vagina, y me la estuviesen hendiendo, partiendo, abriendo para dar salida a algo descomunal, algo que me mata y me da vida al mismo tiempo. Y viera usted qué cosa más rara, amigo: los gemidos de la señora a veces parecían gemidos de placer, había algo ambiguo en ellos, éxtasis y agonía, de solo oírla, no hubiera uno podido determinar, por momentos, si estaba sufriendo o gozando. Mis compañeros taxistas se portaron como reyes: encajaron los madrazos de todo el mundo, y me dejaron aquel camino como el Mar Rojo abierto después de que Moisés lo toca con el báculo. ¡Y llegué, llegué, llegué, amigo, lo crea usted o no, llegué, en tiempo récord, y antes de que el chiquito saliera! La señora no tenía ni fuerza para darme las gracias. Lo que es más, no tenía la capacidad para hablar: todo lo que emitía era sonidos inarticulados, como de animal herido. Por momentos eran como rugidos…”
“¡Ah, qué cosa más rara, la vida, tan violenta desde el nacimiento mismo! Y es que, si usted se pone a ver, yo creo que el nacimiento es, en realidad, el acto más violento de la vida: seguramente más que la muerte. Ninguna revolución que usted lidere podría ser más violenta que el mero acto de nacer, abrirse paso en medio de una selva de vísceras, y partir un cuerpo en dos para… pues para ser, que a eso se reduce todo: ¡para ser! A la señora se la llevaron de emergencia, bien atendida, en una camilla escoltada por no menos de cuatro enfermeras. Yo me sentí acabado. Exhausto. Como si hubiera sido el que dio a luz. Lo que se llama hecho polvo. Feliz, al tiempo que extenuado. Una sensación nueva, inédita para mí. Jamás un esfuerzo me había generado tanta fatiga al tiempo que tanta satisfacción. Mire, compañero, yo no sé qué sería del mal parido del padre de esa criatura: todo parece indicar que el maldito se hizo un chorro de humo. Pero yo sentí que, en cierto modo, a mí me había tocado hacer las veces de papá, y eso me dio una alegría que no le puedo describir. Por supuesto, no le cobré a la señora un céntimo: ¿cómo iba a hacerlo? Para esa mujer, cada nueva bocanada de aire era una cuestión de vida o muerte… En esos casos usted lo único que debe hacer es socorrer a la persona, tirársele al tren si fuera necesario, para salvarle la vida. Además, pensé en mi madre. En las que tuvo que pasar para tenernos a mi hermano y a mí. Y en esa mujer vi a mi madre y a mi esposa al mismo tiempo… No sé cómo explicarlo, yo sé que todo esto suena raro, y usted debe creer que estoy loco, pero… Bueno, todo eso para explicarle la razón del olor del carro. Ahí atrás está la placenta, y todos los fluidos de la señora. Ya mismo tengo que ir a lavar el carro. Y yo tendré que pagar todo, porque el dueño del vehículo no se va a hacer cargo de una cosa así. Lo que es más: voy a salir por dentro, porque los asientos de atrás son de felpa, y posiblemente va a ser necesario cambiarlos. La placenta… Pues no sé cómo explicárselo, pero yo no puedo tomar algo así y simplemente tirarlo a un basurero o a la letrina… es una cosa sagrada: por ahí pasó la vida durante nueve meses. Yo lo que pienso hacer es ir mañana al hospital para que se la entreguen a la señora: ahí verá ella qué hace con ese pedazo de su propio cuerpo. Así que va usted a perdonar el olor…”
“Pero lo peor de todo es que… No, si para qué le cuento: no me lo va usted a creer”.
“Puede usted decírmelo: yo soy una máquina de la credulidad”.
“Pues lo peor de todo, es que ahí iba yo saliendo del hospital, feliz, sonriente, bañado en sudor, teniendo la certeza de haber hecho justo lo que era correcto en el momento que la vida me puso por delante, cuando me detiene un oficial de policía. Uno de esos hijos de puta que no aparecen cuando el mundo los necesita, pero nunca faltan, si se trata de joder y de complicarle a la gente la vida. Me obligó a parar el carro, me interrogó sobre todas las cosas que usted se pueda imaginar, me hizo la alcoholemia, escarbó por todas partes a ver si llevaba drogas, me pidió todos los documentos del mundo salvo el acta de defunción, me hizo llenar un formulario, llamó a varios colegas que pronto llegaron el lugar, y en cuestión de minutos estaba yo rodeado de patrullas. Mire: si hubiese sido Osama bin Laden no hubieran movilizado tantas fuerzas. Me registraron la ropa, me vaciaron las bolsas, me toquetearon por todos lados, me empujaban para acá, me empujaban para allá. Por fin, uno de ellos me dijo:
“Lo siento, compa, pero venimos siguiéndolo desde Gravilias. Nos alertaron de que usted iba manejando como un loco y nos le pusimos al corte. La cosa es que seis vehículos han venido detrás de usted, y no menos de doce oficiales vieron lo que hizo. Violó usted, en estos quince minutos, doce leyes elementales de tránsito –el exceso de velocidad es la menos grave–, se saltó usted altos, se metió contra vía, rayó en curvas, insultó a la gente, pegó gritos como un energúmeno, contaminó sónicamente la ciudad con su pito, asustó a la gente, recibimos quejas de varios conductores asustados, bueno… ni para qué seguir. Mañana le elaboraremos la lista completa de cargos. Pero lo que hizo, papá, es muy grave. No hay una regla de tránsito que no se haya usted saltado, en cuestión de doce kilómetros… manda güevo. Como no vemos signos de intoxicación etílica, de droga o de violencia de su parte no podemos arrestarlo, pero mañana tiene que presentarse al OIJ para dar razón de su conducta. Se le viene un multón, compa. Lo que se llama un multón. No quisiera estar en su lugar, amigo. Y agradezca que no le confiscamos aquí mismo el carro: como le digo, si le hubiéramos encontrado una molécula de alcohol ya iría usted para los Tribunales. Así que ahora se nos va a montar en el carrito, y se va a ir para la casa, bien portadito, despacito, despacito, y mañana a primera hora tiene que ir a dar la declaración. ¡Ah, sí, y un consejo, pa: no niegue nada, porque tiene usted a doce testigos en su contra, más los conductores y transeúntes que están dispuestos a testificar, y las grabaciones de las cámaras de seguridad, así que si yo fuera usted, diría “sí” a todo, prometería no reincidir, y cantaría “tengo dos manitas muy bien lavaditas, la derecha es esta, la izquierda es esta…”, y hasta le bailaría a las autoridades, a ver si lo dejan conservar la licencia y el vehículo”.
“Los malditos se rieron, empezaron, imitando voces de carajillos, a canturrear la cancioncilla “de las manitas”, me dieron un papelero, formularios, citatorias, e insistieron en que si no estaba mañana en el OIJ, ellos mismos se iban a encargar de que no manejara nunca más en la vida. Y esa es mi historia, amigo. Es curioso: ahora que la he contado, me siento menos mal. Creo que su presencia me ha hecho bien… Bueno, siquiera el hecho de que me escuchara. Yo hice lo correcto. Lo que es más, lo volvería a hacer ya mismo, si fuese necesario. Pero como taxista, esto me puede costar mi brete. No creo que el jefe entienda la situación de la señora, no creo que le importe un bledo el carácter de emergencia del servicio, no creo que comprenda lo que significa llevar a una mujer que está dando a luz dentro del carro y se va deshaciendo en gemidos, no creo que… No, no es que no crea: estoy seguro de que no va a entender ni costra. Es un hombre duro: a él solo le interesa el negocio. Yo, hoy, pasaré a la historia como el peor chofer en la historia de la compañía, con un récord de infracciones en el lapso de quince minutos. Y esa es la vida. Y así son las cosas. Y esa es la razón del olor que percibió usted al entrar al carro. Y tan pronto lo deje a usted en su casa tendré que ir toda la noche a baldearlo y ver como despercudo y seco la felpa del asiento trasero. Y es posible que ya mañana tenga que estarme ganando la vida de alguna otra manera. Y con seguridad, amigo, no seré declarado el “empleado del mes”. Y mis compañeros vendrán a decirme: “mae, qué mala nota, qué salado, qué mala leche, qué tirada lo que te sucedió”… Pero de ahí no pasarán. Y está bien que así sea: ¿por qué habrían de liderar una insurrección laboral para apoyarme a mí? ¡Ni que fuera yo Espartaco! Pero no me arrepiento de nada. Y algo más, que para mí tiene mucha importancia: mi esposa me va a entender. Eso me basta”.
No habría contribuido en mucho, que le dijese que yo también lo comprendía y apoyaba. Ni en mucho ni en nada. Nuestra palabra tiene muchísima menor importancia de lo que, en nuestra incurable vanidad, tendemos a suponer. Así que no le dije nada. Cualquier elogio que le hubiera prodigado habría sonado a paternalismo barato. Él no me necesitaba. Un hombre de esas características se basta, por principio, a sí mismo. Me limité a preguntarle si podía contar su historia. Comenzó por inquirir, con alguna reticencia, si yo era periodista, y si su cara iba a salir al día siguiente en los diarios, entre los criminales más buscados del país. Le aseguré que tal no era el caso, y respiró aliviado.
Debo decir que lo he visto con frecuencia desde entonces, que no le quitaron el taxi ni lo despidieron, que me hace servicios regularmente, que sabe que narré su historia –aun más, la leyó con entusiasmo–, que somos buenos amigos, y que para mí goza de la estatura de lo que los angloparlantes llaman un “unsung hero” (“un héroe no cantado”). Y sí: le devolvió a la señora su placenta al día siguiente, y ella reaccionó conmovida e inmensamente agradecida. El esposo no apareció nunca: la dejó tirada. Él, el verdadero criminal, anda por las calles, impune, feliz de la vida, y la justicia ni siquiera ha sido capaz de determinar la pensión alimentaria que debe asumir.

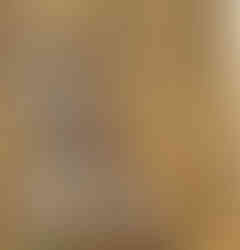




Comentarios